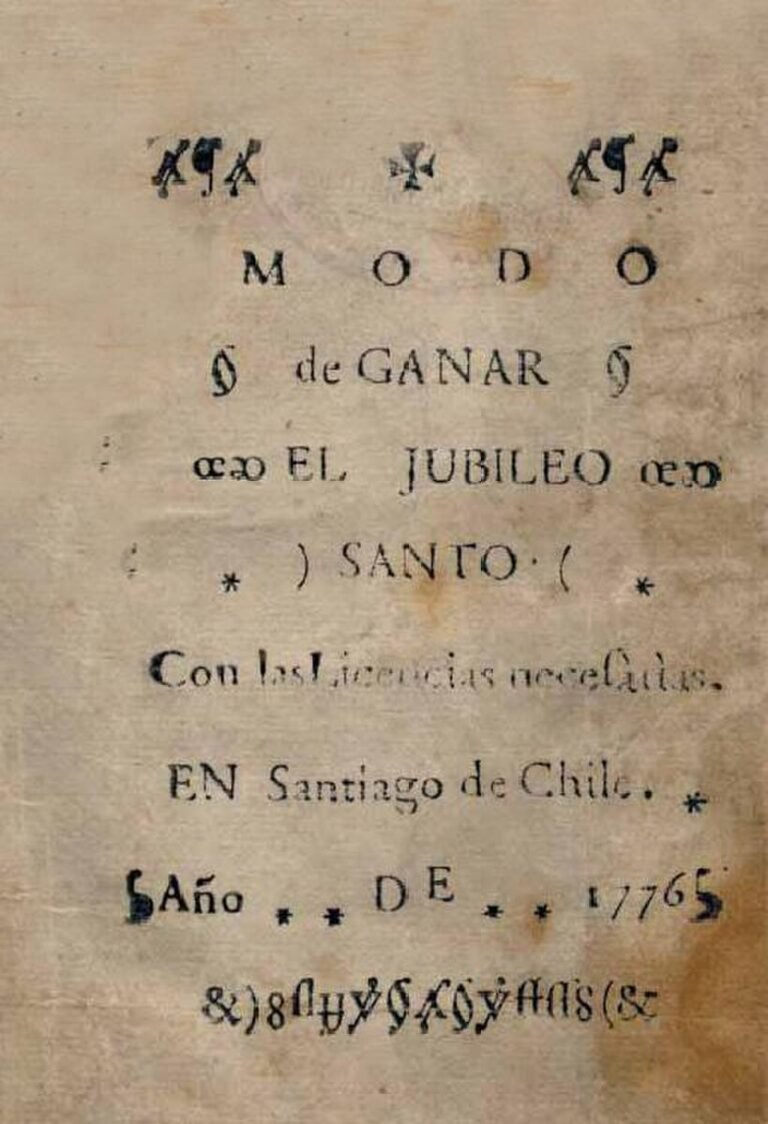Carlos Beltrán
Pax Christi.
Desde el silencio de mi celda y el sagrado recinto de nuestro scriptorium, donde el único sonido es el raspar de la pluma sobre el pergamino, les escribo. Quizás en su siglo de maravillas y prisas, se pregunten cómo la Palabra de Dios llegó hasta ustedes antes de que las máquinas pudieran multiplicarla. Permítanme, un humilde siervo de esta sagrada labor, guiarlos a través del corazón de nuestro oficio.
Una Obra de Fe y Paciencia
Ante mí se extiende una hoja de vitela, lisa y pálida, esperando recibir la tinta. Mi jornada no comienza con la pluma, sino con la oración. Cada sesión en el scriptorium es precedida por una súplica al Espíritu Santo, para que guíe mi mano y preserve mi mente del error. No somos meros transcriptores; somos instrumentos.
Esta no es una labor de horas, sino de meses, a veces de años. Cada letra es formada con una calma reverente. Como nos enseñó el gran Doctor Angélico, Santo Tomás de Aquino, la Verdad es una e indivisible. Ser un canal para esa Verdad exige una pureza de intención absoluta. El silencio de estas paredes no es un silencio vacío; está preñado de oración y concentración, pues una sola letra mal trazada podría oscurecer el sentido divino. La pluma, consagrada para este fin, no solo escribe, sino que venera la Palabra que traza.
Mi Abad nos recuerda a menudo, con la sabiduría del gran Dom Guéranger, que nuestro trabajo aquí es una extensión de la Liturgia. Así como el sacerdote en el altar, nosotros manejamos lo sagrado, haciendo que la Palabra eterna se encarne de nuevo en la materialidad de este manuscrito, para que pueda ser leída, cantada y meditada por nuestros hermanos y por las generaciones venideras.
La Santidad del Oficio
Para poder escribir la Palabra, primero debemos dejar que ella nos escriba por dentro. El gran obispo de Hipona, San Agustín, nos enseñó que el verdadero escriba es, ante todo, un “oyente” atento de la Palabra. La dejamos resonar en el alma durante la Lectio Divina antes de atrevernos a transcribirla.
La Santa Madre Iglesia, en su sabiduría, nos enseña en el Catecismo de San Pío X: “¿Qué es la Sagrada Escritura? – La Sagrada Escritura es la colección de los libros escritos por los Profetas y Hagiógrafos, por los Apóstoles y Evangelistas, por inspiración del Espíritu Santo, y recibidos por la Iglesia como palabra de Dios.” (Pregunta 493).
Nosotros vivimos bajo la sombra de esa inspiración. Sabemos bien que esta labor es una auténtica batalla espiritual. El enemigo de las almas, que odia la Palabra de Verdad, siembra la distracción, inspira la pereza y tienta con el orgullo del saber. Nuestra defensa es la humildad, la obediencia y una vida de piedad constante.
Un Tesoro de Arte y Verdad
Si alguna vez tienen la gracia de contemplar uno de nuestros manuscritos, verán que no son meros textos. Son tesoros. Las letras capitulares que mis hermanos iluminan con láminas de oro y pigmentos molidos a mano no son simple decoración. Son un acto de adoración.
Creemos firmemente, como lo han expresado santos varones en nuestros días, que la belleza externa es un camino hacia la Belleza Increada. La hermosura de una página bien escrita y ricamente iluminada busca educar el alma, elevarla desde lo que los ojos ven hacia la Verdad invisible que el texto contiene. Es una catequesis para la vista que prepara el corazón del lector.
Con este celo, custodiamos cada trazo, pues sabemos que se nos ha confiado un tesoro inmutable. Recordamos siempre las palabras de Nuestro Señor, según la traducción del venerable Monseñor Straubinger: “Porque en verdad os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará de la Ley ni una jota ni un ápice, hasta que todo se haya cumplido.” (San Mateo 5:18). Nuestra vida se consume velando por cada “jota” y cada “ápice”.
Continuidad y Tradición
A veces, mientras trabajo, pienso en el monje que escribió el códice que estoy copiando, quizás cien o doscientos años antes que yo. Siento sobre mis hombros el peso y el honor de una Tradición ininterrumpida. Soy un eslabón en una cadena sagrada que se remonta a los mismos Apóstoles.
Esta cadena de transmisión manual, de monje a monje, de monasterio a monasterio, es la garantía que la Iglesia ofrece de que la Palabra ha sido protegida de la corrupción del mundo. No escribimos por fama, pues nuestros nombres se perderán en el tiempo. Escribimos para que la fe permanezca.
La próxima vez que sostengan una Biblia en sus manos, recuerden el linaje del que procede. Piensen en nuestras manos cansadas, en nuestros ojos esforzados a la luz de una vela y, sobre todo, en los corazones de incontables monjes que ardieron de amor por Cristo y su Palabra. Nuestro legado no es de tinta y pergamino, sino de fidelidad a esa Palabra que es, para todos nosotros, “lámpara para mis pasos, y lumbre para mi sendero.” (Salmo 118:105, Mons. Straubinger).
En Cristo,
Un humilde monje copista.